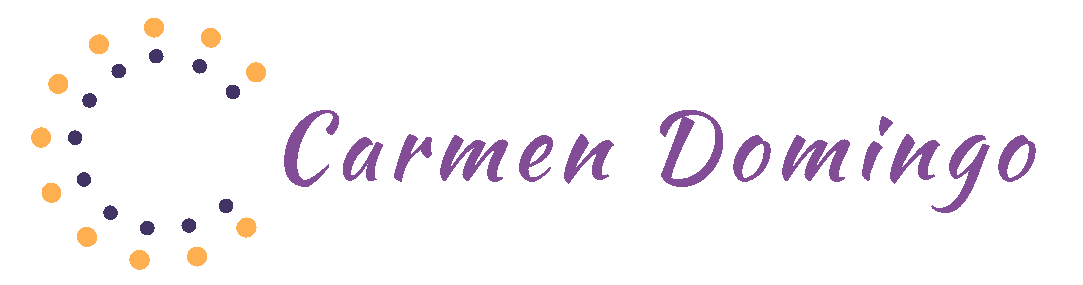La Fuga
MONTE EZKABA – FUERTE DE SAN CRISTÓBAL
PAMPLONA 1938
NOTA OFICIAL. LA EVASIÓN DE LOS PRESOS DE PAMPLONA
“La prensa francesa a sueldo de los rojos, con motivo de la evasión del Fuerte de Pamplona de una cuarta parte del número de presos allí detenidos, que aprovecharon la benevolencia de los guardianes para dar muerte a uno de ellos y tumultuariamente se echaron al campo, se dedica a forjar fantásticas novelas de difamación contra la España nacional. De los presos fugados una gran parte se presentaron enseguida, reintegrándose al Fuerte; otra muy importante fue capturada por las fuerzas encargadas de su persecución, siendo muertos en el encuentro una parte de los que se enfrentaron con las fuerzas de seguridad. Los jueces trabajan activamente para esclarecer la ayuda de armas pasadas por la frontera con destino a los presos fugados, así como para aclarar las actividades de súbditos franceses que en días anteriores parecían haber visitado los caseríos cercanos al Fuerte.”
Diario de Navarra, 17 de junio de 1938
Capítulo 1
Tarde del 21 mayo 1938, Fuerte de San Cristóbal.
– Mañana salimos –dijo Leopoldo Pico con seguridad, pero sin levantar la voz, y apuró con una última calada rápida el cigarrillo antes de quemarse los labios.
– ¿Mañana? –preguntó Julián Ortega sorprendido, y se giró para mirar a su amigo Juanito Iglesias quien, por toda respuesta levantó los hombros en señal de extrañeza.
– Pero si ha estado todo el día lloviendo a cántaros… -apuntó Daniel Elorza nervioso, quien, a la vista del tiempo que hacía, supuso, habrían cambiado los planes.
El clima no acompañaba, y aunque oficialmente la primavera había empezado, parecía que ésta no llegaba a Pamplona. En el monte apenas sí habían brotado las primeras flores y por más que los tímidos rayos de sol empezaban a reflejarse en los charcos de agua que se habían acumulado tras las lluvias y los primeros deshielos, en Ezkaba, por las noches, aún arreciaba. Las temperaturas nocturnas no debían pasar de los cinco grados y sin alimentos ni abrigo parecía una difícil aventura intentar cruzar a pie los casi cuarenta quilómetros campo a través que habían calculado que los separaban de Francia. Con toda seguridad el frío y la humedad se calarían en sus huesos y en esas condiciones no lograrían alcanzar la frontera.
– Seguro que el Ulzama estará de crecida –comentó Julián queriendo quemar un último cartucho, a sabiendas de que una vez Pico tomaba una decisión, no era fácil que la modificara.
Julián Ortega había conocido a Leopoldo Pico poco después de su traslado al Fuerte. Era joven, estaba solo, desorientado, y Pico fue para él la figura de Ignacio, el hermano que había perdido semanas antes frente a un pelotón de fusilamiento junto a su mejor amigo. Unos años mayor que él, tenía unas férreas convicciones por las que era capaz de dar su vida, para él lo primero era el bien de todos y por todos luchaba… Leopoldo era la viva imagen de ese hermano mayor que había sido el presidente del Comité de Huelga de su pueblo, Bernardos, que pensaba más en la defensa de los jornaleros que en su propia vida y pagó con ella.
El 18 de julio Julián, como todas las tardes después de acabar el jornal, se encontraba tomándose un café en la taberna de un buen amigo suyo, Dimas. Allí se enteraron del pronunciamiento militar de boca de unos muchachos que subían corriendo por la calle Mayor. Poco tardaron en sumarse al llamamiento de ayuda que gobierno de la República había hecho a los ciudadanos para que salieran a la calle a defender la legitimidad. De sobras sabía Julián, por las charlas que había oído en la Casa del Pueblo, lo que les pasaría si los militares se hacían con el poder en España.
De inmediato, sus amigos y él se armaron con lo que pudieron; unos con hoces, otros con escopetas, los más con las garietas que utilizaban en la labranza… no era el armamento idóneo para entrar en una lucha, pero les pareció suficiente. Enseguida cortaron las vías del ferrocarril, la carretera e impidieron la salida al coche de línea. De poco les valió su rápida reacción. A los dos días, un pequeño destacamento del ejército les echó encima y rodeó el pueblo antes de que pudieran reaccionar. Por más que se escondieron en el monte todos acabaron detenidos a las pocas horas, y encerrados en una cárcel provisional en el pueblo.
Tras la detención los llevaron a Segovia, al Hospital de Asilo que habían habilitado como cárcel para que cupieran todos. Allí mismo les hicieron un consejo de guerra en el que a unos los sentenciaron a muerte, y fueron fusilados ese mismo día, y a otros los condenaron a treinta años.
Los dos abogados de oficio que fueron encargados de los procesos de todos ellos iban de un lado a otro sin poder siquiera asistir a todos los juicios, ni muchísimo menos hablar con los que se suponía eran sus defendidos. Julián se dio cuenta enseguida de que morir o ir a la cárcel dependía de algo tan trivial como si tenías o no la suerte de que el letrado asignado llegaba con tiempo suficiente para entrar en lo que con prisas habían habilitado como sala para los juicios.
– Treinta años y al furgón con los que van a San Cristóbal –dijo el juez después de leer los cargos y escuchar cómo su abogado sacaba un papel en el que estaba su pulgar estampado como firma, al final de un texto. Acto seguido, leía en voz alta ese papel en el que estaba escrito su nombre y una declaración que él no había realizado, pero en la que se confesaba culpable de apoyo a la rebelión.
Julián tuvo suerte y lo enviaron a San Cristóbal. Dimas no tuvo tanta y se quedó en Segovia para siempre en una fosa común, junto a su hermano Ignacio, fusilado horas antes. Cuando llegó al Penal procedente de su pequeño pueblo segoviano lo hizo junto a cuarenta y un vecinos más del municipio de Bernardos. Cuarenta y uno condenados a treinta años de prisión de sesenta y tres detenidos en total. Al entrar en el Fuerte, como equipaje, tan sólo llevaba una cuartilla y un lápiz que le había dado un preso horas antes de ser fusilado.
-Ten, si un día te llaman de madrugada, al menos podrás escribir un último mensaje para tu familia.
– Pero… si yo no sé escribir –le dijo disimulando la vergüenza.
– No te preocupes, chaval, si lo necesitas, alguien lo escribirá por ti allá donde estés.
En seguida Pico le quitó de la cabeza las ideas derrotistas con las que entró en San Cristóbal, igual que hubiera hecho su hermano Ignacio, de estar vivo. Le sembró el espíritu de confianza por un futuro en el que de nuevo recuperarían lo perdido. A partir de ese momento Julián, no tuvo duda, seguiría a Leopoldo allá donde este dijese. La capacidad de liderazgo y la seguridad que transmitía Pico al plantear todas las reivindicaciones y todos los planes no dejaba hueco para los dubitativos. Y él, ahora ya lo tenía claro, no pensaba volver dudar o desfallecer nunca más. Por eso se arrepintió, casi al mismo tiempo que hacía el comentario, de querer convencer a Leopoldo de cambiar la fecha de la fuga.
– ¡Mañana! Ya hemos tenido que aplazarla una vez y no pienso hacerlo una segunda –contestó con autoridad Pico mirando a sus compañeros y manteniendo la mirada fija unos segundos en cada uno de ellos. No era la primera vez que se ponía al mando de un grupo de hombres y sabía que, para lograr que no hubiera fisuras, no podía notarse en su voz ni sombra de duda.
– Hombre Leopoldo… Aquel día decidimos entre todos que era mejor esperar; pensábamos que el ejército se quedaría en la zona del Ebro, que ganaría terreno a los golpistas y que acabarían subiendo a Pamplona –apuntó Daniel dudando si seguir o no su argumentación, a sabiendas de que Pico era un hombre de una gran determinación. Y en esta ocasión no parecía que Leopoldo, ni por asomo, se hubiera planteado variar el plan.
– Pero no lo hizo, ¿verdad? El ejército republicano no sólo no logró avanzar según lo previsto, sino que además perdió algún que otro pueblo y según nos han contado han muerto cientos de camaradas asesinados en las últimas batallas –replicó Pico algo airado-. Y nosotros aquí seguimos, muertos de asco y sin ayudar a la República. ¿Quién va a ser el guapo que me diga ahora que la humedad y el barro van a impedirnos mañana que caminar por el monte hacia Francia…? Parecéis señoritas asustadas. ¿A quién le importa un poco de fango y de agua? ¿Es que no os acordáis de por qué estamos aquí? ¿De cómo nos están haciendo vivir? ¿De cómo nos tratan? ¿De los camaradas que salen por la noche y a los que no volvemos a ver? ¿No pensáis en vuestras mujeres, en vuestros hijos, en vuestras madres? Si no hacemos algo pronto moriremos todos de hambre. Y entonces sí, se acabó. ¿Es eso lo que queréis? ¿Que España se quede en manos de esa gentuza que no respeta ni unas elecciones? Todavía queda guerra en la que luchar y vosotros aquí quejándoos como señoritas indefensas.
Se cruzaron las miradas y bajaron la cabeza avergonzados. Todos habían llegado a San Cristóbal después de pasar por otros Penales y sabían bien lo dura que era la vida en prisión y por lo que les estaban haciendo pasar los franquistas a los republicanos. No hacía falta que nadie se lo recordara, todos tenían experiencias. Todos tenían un muerto, un herido, o un desaparecido en la familia. Pero nunca imaginaron llegar a los extremos en que vivían, parecía como si, literalmente, hubieran decidido matarlos de hambre para así eliminar un problema. Era increíble que los mantuvieran de este modo, cuando lo más fácil hubiera sido un tiro a cada uno y a la cuneta.
– Seguiremos el plan previsto y no se hable más –Pico continuó hablando con arresto, con la autoridad que confiere el haber estado a punto de perder la vida en más de una ocasión por defender sus ideales, con la seguridad de que escaparse del Penal era lo único que podían hacer para seguir luchando por su vida.
– Pero al menos aquí estamos vivos… -se atrevió a apuntar tímidamente Daniel, mientras se metía las manos en los bolsillos para evitar morderse las uñas y que se notara su nerviosismo.
Daniel había llegado al Fuerte casi al tiempo que los demás, un año atrás, pero no del mismo modo. Mientras sus compañeros vivieron el golpe de estado en sus localidades de origen y todos eran de procedencia humilde, afiliados a sindicatos, a agrupaciones de trabajadores, o a partidos políticos de izquierdas él no tuvo plena conciencia de lo que de verdad pasaba en el país hasta comenzar la guerra. Sí que era verdad que le preocupaba el ambiente que se vivía en las calles, lo que suponía un nuevo régimen, los cambios constitucionales… pero hasta ese momento la política que había vivido era de salón. En la tertulia de un bar que había cerca de la universidad se juntaban estudiantes exaltados a opinar de esto y de aquello, se enfrentaban con gritos y arengas a los falangistas de las mesas de delante. Pero la mayoría de los universitarios eran de familias acomodadas y no conocían la triste realidad que se estaba viviendo en España más que de oídas.
Daniel el 18 de julio del 36 estaba en Madrid. Había ido a estudiar Ciencias Químicas a la capital, a la facultad de la calle San Bernardo. La mala fortuna quiso que en su misma pensión viviera un militar, un comandante de fragata retirado voluntariamente el 12 de abril del 31, fecha en la que las elecciones municipales daban el triunfo a la república. Él tenía claro que no quería servir al nuevo régimen y pidió el retiro voluntario. Fue este mismo vecino quien presumió con todo aquel con el que se cruzaba de que se avecinaba. Una acción sorpresa de los militares que, como él estaban descontentos que ayudaría a encauzar España de nuevo. Que sus compañeros de armas, más tarde que temprano se dejarían de milongas de frentes populares, de reformas agrarias, de constituciones laicas y de derechos de los trabajadores.
En mala hora se le ocurrió replicar a Daniel, explicando lo que de verdad pensaba sobre la falta de lealtad que supondría que unos militares no apoyaran a la república que los había mantenido en los cargos que tenían a pesar de saber que eran reacios a ella. A los pocos días del golpe, salió en dirección a Málaga, donde se encontraban sus padres. La mala suerte quiso que se encontrara con su vecino en uno de los controles, y lo detuviera sin dejarle llegar a casa. Y de ahí casi inmediatamente, tras un juicio que le pareció una pantomima, lo enviaron al Fuerte de San Cristóbal. Aunque él no estaba recluido en las brigadas, como sus compañeros, sino en pabellones, justo encima de las oficinas y dirección, una de las zonas privilegiadas del Fuerte reservadas a los universitarios.
Sí, había que luchar, que huir, que salir de aquella ratonera, pero Daniel no había vivido nunca una situación parecida y aunque tenía el coraje suficiente, no estaba seguro de tener el valor de seguir adelante. Por eso sugirió cambiar la fecha.
– ¿Vivos? ¿A qué llamas tú estar vivo? ¿A vivir sin ver la luz del sol? ¿A recibir como único alimento un caldo oscuro que sabe a orines? ¿A salir a enterrar casi todas las mañanas a compañeros nuestros muertos de hambre y enfermedades, cuando no fusilados contra la tapia? ¿A no poder ver ni abrazar a nuestros hijos y esposas? ¿A no poder salir de chatos con los camaradas? ¿A tener a nuestros espaldas condenas de treinta años, con poco más de veinte? ¿A eso llamas tú estar vivo? ¿Pero es que no os dais cuenta en lo que se va a convertir esto si no hacemos algo? –contestó enfadado Pico apretando sus puños con fuerza conteniendo la rabia que tenía.
– No te enfades, Leopoldo. Me refiero, no sé, a que igual podríamos volver a hablarlo, esperar a un momento mejor, dejar pasar unos días más para que mejorara un poco el tiempo y entonces… –sugirió Daniel con un hilo de voz.
– Entonces ¿qué? Ya lo hemos discutido hasta la saciedad, hemos repetido una y otra vez el plan y sus posibilidades y no tiene error. El que quiera que se apunte, y el que no que tenga claro que aquí, en el mejor de los casos, le harán un hueco en uno de los cementerios de los alrededores en cualquier momento. Así que ya lo sabéis, a quien no le guste, al menos que se calle, no quiero que llenéis de dudas la cabeza a los demás. No quiero volver a oír hablar de muertos, de dificultades o de lluvias. ¿Me habéis entendido? Ni una sola vez más. Vamos a llegar todos a la frontera, cruzaremos a Francia y luego buscaremos a nuestras familias y cuando estén a salvo, entonces, volveremos para seguir en la lucha –concluyó airado.
Pico sabía que tenía que mostrarse convencido como el que más de que el plan trazado era perfecto. Todo lo que decidía y proponía era la única solución posible. Sólo así lograría tirar de sus compañeros más indecisos, ya le había pasado antes. No era nueva para él esta situación. Aunque era mejor no pensar en cómo acabó entonces. Leopoldo, cada vez que cerraba los ojos, todavía recordaba la última vez que se encontró rodeado de cuerpos sin vida. Eran los de algunos de los camaradas que, junto a él, habían puesto una carga de explosivos para evitar que los sublevados entraran en Bilbao. Aquella acción podía haber sido un éxito, estaba todo perfectamente calculado, al minuto, al segundo. Los hombres apostados para tener control del puente e impedir que los cruzaran, la dinamita que habían traído de las minas, tan pura y abundante que podía destruir una montaña si la colocaban bien, los horarios de los militares… Sólo tenían que dinamitar un simple puente que separaba Vizcaya de Álava. Sólo tirar abajo un maldito puente. Era sencillo, estaba bien planeado, no podía haber error. Pero no fue así, se les olvidó tener en cuenta la ruindad, la mentira, alguien los delató, y cuando fueron a volar el puente de Barambio…
– ¡Señores, no se muevan –oyeron que les gritaban tras una tapia.- Hagan cualquier tontería y les reventamos las tapas de los sesos, todo el batallón los está apuntando!
Bajaron los brazos. Se separaron de la dinamita. No pudieron hacer más que seguir las órdenes que les daban, eso, o morir sin poder llevarse a nadie por delante. Seguir adelante equivalía a una muerte segura y hubiese sido una locura.
El mundo se había vuelto loco. Tan solo unas semanas antes celebraban en las calles alborotadas de toda España el triunfo del Frente Popular… luego, apenas seis meses más tarde, la lucha, las primeras bajas y al final la cárcel… la ilusión tan sólo había durado unas semanas. Demasiado bien sabía Leopoldo lo que era la muerte. No necesitaba que nadie se lo recordara. Antonio, Juan, Andrés, Ceferino… los había visto caer uno a uno a su lado sin poder hacer nada. Había tocado sus cuerpos calientes.
– ¡Manos en alto y no se muevan! –insistió la voz.
Se quedaron quietos, obedecieron, pero, de pronto, ratatatatá, una ráfaga y luego otra vez y otra y cayeron de un plumazo la mitad de sus amigos.
– ¡Cabo! ¿No les he dicho que esperen mis órdenes?
– Lo siento, señor, no sé qué he tocado. Se ha disparado sola. Estas armas hace poco que han llegado nuevas y…
– Pues controle usted, hombre de Dios, no vaya a dispararnos a nosotros. Que no vuelva a ocurrir.
– No pierda cuidado, no se repetirá mi sargento.
Así, sin darse ni cuenta, por el simple error de un cabo más joven de la cuenta e inexperto, murieron seis de los hombres que habían trazado el plan junto a él.
Sí, la mala suerte podía dar al traste con un buen plan, pero tenían que pensar que la suerte estaba de su lado.
– No moriremos. Ninguno de nosotros morirá. Saldremos de ésta y ayudaremos a ganar la guerra –insistió mirándoles uno a uno a los ojos para transmitir confianza –a pesar de que a veces ni él mismo estaba convencido de ello.
Se miraron y bajaron la cabeza. Sabían que Leopoldo tenía razón, no estarían peor de lo que estaban. Si los fascistas no lo habían conseguido, un poco de agua no podía asustarlos. Pero es que además del frío hacía tanto tiempo que no recibían una comida decente que no estaban seguros de que sus famélicos cuerpos acompañaran sus intenciones. Por no hablar de la escasa ropa de abrigo con que contaban.
– Domingo, mañana ya es domingo… parece mentira cómo pasa el tiempo -comentó Julián bajando la voz y, metiéndose las manos en los bolsillos intentando entrar en calor.
Se giró para ver quién más estaba en el patio. Vio a un grupo de presos que se hallaban a unos metros de ellos y se acercaban paseando, si prestaban atención podían escucharlos. Casi de forma intuitiva lanzó una mirada de soslayo para advertir a sus compañeros que cambiaran de conversación. Era mejor ser prudente y no levantar la liebre. En sus condiciones, cualquiera podía correr con el chivatazo a un soldado a cambio de un plato de comida caliente o de un par de horas de comunicación en privado con la familia. Era mejor que no se supieran los planes, el que no tenía la información no podía hablar de ella.
– Mantenemos lo que dijimos y no quiero volver a oír hablar del tema. Aprovecharemos la misa de mañana para ultimar detalles –confirmó Leopoldo y se levantó de la piedra donde estaba sentado para dirigirse con paso firme hacia el otro lado del patio.
En realidad, bien mirado, las lluvias pasadas habían sido una bendición. Esos días, en el patio, los soldados no les obligaban a pasear en columnas de a cinco, como era habitual, y podían hablar a su antojo en grupo resguardándose bajo la estrecha cornisa de la pared.
– Tendremos que avisar a los demás –comentó al fin Juanito Iglesias, nervioso. Tan nervioso estaba que hasta ese momento ni se atrevió a abrir la boca. Entonces se empezó a frotar las manos una y otra vez, echándose el aliento a ver si conseguía que se le templaran.
Juanito Iglesias no estaba acostumbrado a estos ires y venires. Él trabajaba en la tahona con su padre y nunca se había metido en líos de política. La fatalidad quiso que el 19 de julio estuviera apoyado en la Casa del pueblo, charlando con un amigo, cuando pasó a su lado un grupo de falangistas y, casi sin dirigirse a ellos, los detuvieron. “Hoy hemos empezado bien la mañana, estos dos rojos al menos ya no podrán darnos problemas”, fue el comentario que oyeron cuando los llevaron al calabozo de la guardia civil. Allí fue donde conoció a Leopoldo. Juntos se enfrentaron por primera vez al fusilamiento de un compañero de celda y el azar quiso no sólo que se libraran juntos de correr la misma suerte, sino que además los soltaran al poco porque no estaban acusados de nada. Al salir se unió a Pico y acabó participando junto a él en el intento de voladura del puente.
– No nos apresuremos a hablar con nadie, tiempo habrá, tiempo habrá… que el día es muy largo –contestó Leopoldo y se dirigió hacia donde estaban sentados en el patio Fernando Garrofé y Segundo Marquínez, dos vizcaínos que habían sido juzgados junto a él en Bilbao y que también estaban al tanto del plan. Ellos, más acostumbrados que sus compañeros castellanos al duro clima del norte, a las lluvias y al barro, daban por hecho que no había habido variaciones en los planes y esta sería su última noche en el Penal.
De los casi dos mil quinientos presos que abarrotaban el Fuerte ese día, sólo un grupo muy reducido conocía la posibilidad de llevar a cabo una fuga de forma inmediata. Muchos, de los que algo conocían, ni siquiera sabían cuál era el plan exacto. Se limitaban a contribuir como podían con la información que les tocaba recabar o con los objetos que tenían que tener preparados y estaban pendientes de las señales y comentarios de Leopoldo, líder indiscutible de todos ellos, para cuando llegara el momento.
“Quizás se nos ha ido un poco de las manos la cantidad de gente que lo sabe”, pensó Pico, acordándose del traidor que los denunció a la guardia civil poco antes de la explosión del puente. Eran otros hombres, era mejor no mezclar historias. Decidió no acercarse a ellos y les hizo una señal desde lejos con la mano confirmando que se seguía el plan previsto.
En total eran veintisiete presos los que en algún momento se habían visto implicados de forma más o menos directa en los planes que se estaban fraguando de la fuga del día siguiente: ocho de Vitoria, cinco de Valladolid, tres de Segovia, tres de Pamplona y seis más de distintas ciudades españolas. Todos ellos presos políticos, a los que acabaron por unirse se unieron dos presos comunes.
Cuando empezó a fraguarse la idea de la fuga, no fue fácil la tarea de decidir quiénes eran los elegidos para participar. Merecérselo se lo merecían todos, pero el plan era demasiado arriesgado para llevarlo adelante sin un control muy estricto de los participantes para así evitar indiscreciones y lograr el éxito. No podían fiarse de nadie, el más inocente podía acabar siendo un soplón. Así, al principio, Leopoldo optó por empezar a comentar lo que le barruntaba por la cabeza con los compañeros que conocía de otros presidios y con los que tenía más confianza en la brigada. Y poco a poco se fue ampliando el número según las necesidades que les iban surgiendo; que si un manitas, que si alguien que pueda dibujar un plano del Penal, alguien que conozca a uno de los soldados de reemplazo para poder estar al tanto de las guardias y los días festivos…
“Todos son necesarios”, se justificó a sí mismo al darse cuenta de la cantidad de gente que podía dar con el traste a la operación y ladeó la cabeza desechando la idea, mientras se sacudía alguna de las gotas de lluvia que le había caído encima. “Más incluso, deberían saberlo más personas… No abrirán la boca. ¿Qué pasará con el resto si nos vamos unos cuantos? ¿Qué harán con ellos? No podemos dejarlos aquí.”
Leopoldo Pico no destacaba entre sus compañeros por su físico. De mediana altura, y más bien delgado, tenía un cuerpo pequeño y flexible. Lo que lo distinguía del resto era su facilidad para transmitir sus ilusiones y hacer que los demás las vivieran como propias. Con carácter de líder, desde pequeño supo que no podía vivir encerrado ni sometido. El encierro en San Cristóbal no le ayudó a convencerse de lo contrario, sino a desear con todas sus fuerzas ser libre. Era capaz de sobrellevar una introspección austera que ocultara a los demás su incomodidad, y su preocupación y mostrarse seguro y convencido, sin dejar de pensar ni un segundo en cómo salir de ese agujero. Duro como el acero, en sus convicciones, su actitud de mando bastó para irlos convenciendo uno a uno de una idea que, a todas luces, era una locura: había que fugarse.
– Nunca nadie lo ha intentado antes ¿No lo sabíais? –preguntó Daniel.
– ¿Y qué? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? – apostilló Rogelio Diz, acercándose al pequeño grupo.
Rogelio Diz llegó al Fuerte desde un pueblecito de las Rías Bajas pontevedresas de poco más de tres mil habitantes. En Villajuán vivía con sus padres y su hermano Manuel, un cenetista Presidente del Sindicato de Transportes de Marina de Villagarcía de Arosa. Casi el mismo día en que se enteran del golpe de estado, su hermano se ocultó en una casa del pueblo y él se lanzó al monte junto a Santiago, un amigo de toda la vida. Escondidos en el bosque veían cómo todas las mañanas falangistas y guardias civiles subían al monte a hacer descargas rutinarias al azar, por si mataban a algún furtivo. Una de esas mañanas Santiago fue el involuntario destinatario de una bala casual. Entonces, Rogelio decidió regresar a su casa, la aventura había terminado para él. Solo, sin recursos y sin su amigo, poco podía hacer allí. A su casa fue a buscarlo la guardia civil. Se enteró entonces de que no eran al azar los disparos, sino que sabían bien que alguno de los vecinos del pueblo estaban allí escondidos.
Al llegar al Fuerte no conocía a nadie. Esa misma noche, en la brigada, intentando lograr dormir pero sin conseguirlo escuchó un ruido de motor que, en días sucesivos se fue repitiendo. Ese motor pertenecía a un camión que apodó “La Raposa”, era el sonido que avisaba de que iban a llevarse del Fuerte a unos cuantos presos al azar para darles matarile en la entrada. Se lo comunicó enseguida a sus compañeros y eso le sirvió como salvoconducto ante ellos. Era de fiar. Y su pericia al distinguir los sonidos de todo tipo le hizo un hueco con los organizadores de la fuga.
Fue él, también, quien entró en contacto con El Manos, un carterista que estaba destinado en la cocina. “Hay que aliviarle el peso a los bolsillos de los ricos, amigo. Todos tenemos que comer”. Toda una declaración de principios que unió en el Fuerte a algunos presos políticos con comunes. Por eso mismo luchaban todos.
– Leopoldo tiene razón -dijo entonces Rogelio cambiando a un tono animoso-. Hacer cosas cambia las cosas, no hacer nada deja las cosas como están y tal y cómo están, no podemos seguir porque nos moriremos de hambre y de enfermedades –y se giró hacia Leopoldo para hacerle una seña y decirle que acercara e insistiera con su argumentación.
– ¿Acaso no os acordáis de las últimas elecciones? Tampoco antes se había intentado unir a todos los partidos republicanos para luchar contra la derecha que nos ahogaba y ya veis, las ganamos –insistió Rogelio.
Pico lo miró con cierta melancolía. A él aquellas elecciones lo apartaron definitivamente de su familia, de su mujer, de sus dos hijos. Se fue distanciando poco a poco de ellos porque el partido, los ideales, la lucha, superó a la familia que acabó por quedarse en un segundo plano, en casa, a la espera, mientras él iba y venía. A Concha, su mujer, le costó entenderlo. Cada vez que salía de casa, se acercaba a la puerta con sus hijos de la mano y le hacía la misma pregunta:
– ¿Y qué vamos a hacer nosotros Leopoldo si te pasa algo? ¿Qué será de nosotros?
– Tranquila mujer –contestaba siempre-. Aquí no va a pasar nada, esto son cuatro militares descontentos que controlamos en menos que canta un gallo. El Partido Comunista tiene cada vez más afiliados, y están los sindicatos y los otros partidos que también se han movilizado. No podrán con nosotros. Quédate tranquila con los chiquillos que esto va acabar en menos tiempo de lo que tardas tú en hacer un guiso –y les daba un beso antes de salir por la puerta.
Pero Pico no acertó. Pasó y pasó mucho, y muy rápido. Y los cuatro militares acabaron siendo más de los previstos, y los partidos de izquierda no acabaron de organizarse, y él y muchos otros acabaron dando con sus huesos en la cárcel.
“Esta lluvia… esta lluvia… ¿cómo pueden tener miedo a la lluvia? seguro que mañana no será peor la humedad en el monte que la que hemos tenido hasta ahora en la brigada… No hacen más que perder el tiempo con tonterías en lugar de pensar que mañana es domingo y no debemos cometer ningún error”, se dijo a sí mismo con convicción y optó por cambiar el rumbo en el patio del Penal. Fernando, Segundo y Rogelio lo miraron y les hizo una señal para que supieran que se iba a descansar un rato. Prefería quedarse solo en una esquina del patio antes de que tocara bajarse de nuevo a la celda y repetirse mentalmente todos y cada uno de los detalles del plan. Ciento veinte pasos para atravesar el patio, setenta de ancho, cinco pasos de separación entre ventanas…
Leopoldo Pico todavía se acordaba del día que llegó al Fuerte, junto a diecinueve compañeros. Aterido por el frío invernal, sin poderse ni siquiera frotar las manos, porque las tenía esposadas, estaban en fila esperando que les dijeran qué podían ir pasando uno a uno para anotarlos en el registro de entrada. Instintivamente miró hacia donde había dejado hablando a Segundo Marquínez, Juanito Iglesias y Fernando Garrofé, todos de la Vitoria, condenados como él casi el mismo día, ni moverse podían del frío que tenían. Hacía unos meses entre todos intentaron volar el puente de Barambio, el lugar por donde, supusieron, iban a entrar los franquistas en Vizcaya. Fracasaron en su intento. A unos los pillaron en el mismo puente, a otros fueron a buscarlos los militares a la Casa del Pueblo.
Luego, a algunos de los que estaban implicados, fueron a buscarlos y acabaron dando con todos y cada uno de ellos. No se imaginaban que alguien había dado el chivatazo y los tenían controlados, estaban todos juntos, una imprudencia que les costó cara. Los archivos, los carnés, la propaganda… De aquello hacía ya casi diecisiete meses. Desde ese día se acabaron las bromas, los chatos de vino con los camaradas después de una jornada en el sindicato, el bullicio de los hijos, las conversaciones sobre el partido, los mítines, la república, la vida… Dolores… Casi sin darse cuenta se quedó mirando fijamente a un punto.
-Leopoldo, recuerda, más vale morir de pie que vivir de rodillas.
Dolores, La Pasionaria, no podía dejar de pensar en ella, en sus charlas, en sus planes, su decisión. Conocerla supuso para Leopoldo un cambio de aire, un nuevo rumbo. La echaba de menos, pero al mismo tiempo sabía que volvía a pensar en todo menos en estar con su familia, y eso le hacía daño. Al poco, sus ensueños fueron interrumpidos por la visión de unas palabras dibujadas en el trozo de pared debajo de la ventana en que estaba apoyado. Se acercó para ver desde más cerca y leyó:
Julián Gómez Ortega, preso el 14 de noviembre de 1934.
Condenado a muerte.
Decid a mi madre que muero inocente.
Camaradas, seguid luchando.
Pico había oído hablar de él a sus compañeros mineros. No lo conoció. Era de los que había resistido hasta el final en la mina, pero acabaron apresándolo. Lo rodearon diez hombres en una caseta y no tuvo escapatoria. Muchos otros habían sido detenidos ese día y llevados al Fuerte tras la huelga de octubre de 1934, camaradas quizás de ese mismo Julián Gómez Ortega. En aquel momento ni se imaginó que iría a dar con sus huesos a esa misma cárcel y leería sus últimas palabras. “De buena me libré entonces”, pensó Leopoldo, que también había participado en el Octubre rojo, aunque en aquella ocasión sólo lo detuvieron unas horas. “De buena me libré.” De inmediato volvió a pensar en aquel 23 de diciembre de 1936. Por la mañana, ya en las celdas preventivas de la prisión de Vitoria, cuando recibieron el aviso de traslado. Los habían sentenciado el 28 de julio y cinco meses después todavía no los habían trasladado de prisión y ahora no les iban a dejar pasar las navidades cerca de sus familias, se los llevaban a Pamplona. Parecía una broma del destino, pero no. Poco más de ocho horas tardaron desde que los informaron del traslado hasta que llegaron esposados al Penal de San Cristóbal. Ni despedirse pudieron.
Al llegar tuvieron una cálida acogida por parte de sus nuevos compañeros. Un nuevo grupo de presos siempre constituía un gran acontecimiento en la prisión y aquel día no fue una excepción. Caras nuevas, noticias frescas… y quién sabe si con suerte podían traer entre sus pertenencias un trozo de chorizo o de queso que acabarían compartiendo con alguno de los veteranos del Fuerte. Pero los diecinueve compañeros que llegaron con él ese día lo hicieron en peores condiciones de las que se imaginaban los que ya se encontraban en el Fuerte de San Cristóbal. Maltratados, torturados hasta la extenuación para ejemplificar, muertos de hambre, apenas si llegaron con lo puesto.
Nada más entrar, y tras atravesar el portalón del Fuerte de San Cristóbal, fueron conducidos casi a oscuras por una serie de galerías subterráneas a través del rastrillo y de ahí llegaron al patio donde paseaban los presos. Estaba rodeado por tres edificios que lo limitaban, las brigadas primera y segunda, los pabellones y el tercero en el que se encontraba la enfermería y el economato. Para cerrar el patio y convertirlo en el de una cárcel se construyó un muro de unos cinco metros de altura. Todavía existía un cuarto edificio que ellos no vieron, que estaba situado detrás del muro donde se encontraban las oficinas y viviendas de los carceleros, los soldados y los oficiales.
Al llegar, de inmediato los condujeron a una sala convertida en oficina donde estaba ubicada la Jefatura de Servicios, en la planta baja del edificio de pabellones. Allí los recibieron los funcionarios de prisiones. Con desgana, y sin prisas, les ayudaron a cumplimentar los requisitos imprescindibles para la admisión en la prisión, los ficharon a todos, les leyeron sus penas y salieron de nuevo al patio. El frío se les metió en los huesos cuando al fin se vieron rodeados por los enormes edificios que más que prisión parecían cuarteles militares. A empujones los hicieron seguir adelante, hasta que entraron por una de las puertas del fondo y empezaron a bajar unas estrechas y oscuras escaleras que daban a un sótano en penumbra cerrado por una reja. La humedad aumentaba con cada escalón. Una humedad que ya no se separaría de ellos ni un solo segundo, y que a muchos provocarían enfermedades que los llevarían a la tumba.
El guardia que iba delante abrió la reja. Ese día, Leopoldo no supo calcular el tamaño de la sala en que los metieron. No se veía nada. Anochecía, y por toda iluminación había una bombilla de, le pareció, no más de 25 vatios, que colocada arriba del todo apenas alumbraba el techo. Por los ventanucos de no más de un palmo de alto que había en las paredes apenas si entraba luz en la estancia.
Nada más pasar la reja les hicieron un hueco en la primera nave.
– Debéis ser de lo mejorcito –dijo con sorna uno de los militares que los custodiaba.
– Sí, con vosotros no ha habido duda. Nos han dicho que os metamos directos a la primera brigada. Debéis ser unas perlas –apuntó otro.
Fue la primera vez que Leopoldo oyó a hablar de las brigadas. Más tarde, con el paso de los días, se enteraría de que había distintas reclusiones en el Fuerte, y que también había presos en otros edificios. A unas u otros iban a parar los detenidos tras ser seleccionados dependiendo del delito del que estuvieran acusados o simplemente según su afiliación política. La zona más deshumanizada de todo San Cristóbal, estaba situada en el sótano y era la primera brigada y allí habían ido a parar todos ellos.
La primera brigada era una larga galería compartimentada en espacios abovedados que llamaban naves, una detrás de otra, separadas por un pasillo como eje central, y separadas entre sí por enormes tabiques. En cada nave cabían unos cincuenta hombres estirados en sus jergones apretados unos contra otros. Como única iluminación tenía unas pequeñas ventanas a unos tres metros de altura que quedaban justo a la altura del suelo del patio. Por esas bovedillas minúsculas en algún momento del día se colaba tímidamente la claridad del sol. En las naves no había mesas, ni sillas, ni camas, por no haber no había casi ni aire para respirar, que de tan viciado que estaba parecía humo espeso.
Cuando entró Leopoldo tan sólo se encontró con un jergón, una especie de esterillas estilo saco hechas de hojas de maíz, usada ya por quien sabe cuántos presos y que había ido quedando como seña de su paso por ahí. Por el suelo unas cuantas mantas que tenían que compartir. Mientras lo recordaba, Pico volvió a notar la humedad que rezumaba el suelo procedente de los aljibes y las paredes de esa primera brigada donde conviviría entre piojos y chinches muchos meses. Días después de su llegada, se enteró de que en esa Brigada se consumían medio millar de hombres. Como ellos, casi la totalidad de los dos mil quinientos prisioneros que ese 21 de mayo de 1938 abarrotaban el Fuerte de San Cristóbal, eran presos políticos, capturados y condenados por los sublevados en los días siguientes al golpe de estado que desencadenó la guerra civil.
– Repartiros esas mantas y coger cada uno una lata y una cuchara –les dijo con malos modos uno de los guardianes que los acompañaba.
– Aquí no sirven tonterías, hay que cumplir estrictamente el reglamento. No nos hagáis repetirlo sino queréis arrepentiros. Desde hoy se terminan las ideas políticas. Sería lamentable que nos obligarais a repartir leña por indisciplinados. Cuando cualquier funcionario entre en la brigada, todos, sin excepción, os pondréis de pie con la mano en alto, en señal de respeto. Os colocaréis en fila por el pasillo de la misma brigada para cuando se verifiquen los dos recuentos diarios de los penados. Tendréis limpia la nave y bien fregados los retretes y los lavabos –dijo el cabo.
– El agua se os dará cada veinticuatro horas y no durará mucho. Tan pronto cómo sintáis la corneta, prestad atención para enteraros de la orden que os dicten y seguidla sin discusión
– Los domingos hay misa en el patio, a la que, claro está, debéis asistir.
– ¡Eso es todo! Ya podéis colocaros por ahí, por donde os plazca y mucho ojo –concluyó el guardián haciendo sonar un talón contra el otro a modo de saludo al militar al mando que tenía a su lado antes de girarse para salir.
– Ya habéis oído. Ahora ya podéis colocaros donde os plazca. Venga, venga no pongáis esa cara, que aquí no estamos para ir derrochando en comodidades. ¡Vosotros!, hacedles un hueco a estos –apuntó otro de los militares que los acompañaban y se giró para salir.
El cerrojo chirrió al mover la llave para cerrar la reja de hierro que les vallaba el paso. Sus compañeros seguían callados. Como él, todavía no habían logrado acomodar sus ojos a la oscuridad reinante y no sabían dónde se encontraban. De fondo, el eco todavía dejaba oír los pasos y las risas de los guardias que se perdían a lo lejos recorriendo el camino andado.
Mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, de lo que el suponía una habitación grande y de techo elevado, en su cabeza, Leopoldo Pico, no dejaba de hacerse preguntas. “¿Dónde nos han metido? ¿Qué harán con nosotros? ¿Qué ocurrirá? ¿Cuándo vamos a encontrarnos con otros compañeros?”
– ¡Camaradas! –oyeron que decía alguien a su lado como en un susurro… y se giraron intentando ver de dónde procedía la voz.
Pero esa tarde, todos los recuerdos de su ingreso en el Fuerte le resultaban lejanos, casi tanto como su vida, su familia, sus reuniones en la Casa del Pueblo. La seguridad de que lo que iba a pasar al día siguiente cambiaría su vida, le impedía recrearse lamentándose con lo sucedido. Él no era de esos.
“¡Adelante, siempre adelante!”
Debía tener la cabeza fresca. Habían estudiado el plan a la perfección. Nada podía fallar. Había motivos más que suficientes para evadirse; otros prisioneros como él habían pasado por ahí y habían tenido peor fortuna. Aquellos ya no estaban, pero a ellos no les pasaría lo mismo… “Más vale morir de pie que vivir de rodillas” y así sería, Dolores, así sería.
“¡Adelante, siempre adelante!”
Cuanto más repetía los detalles del plan más se excitaba. Repasaba mentalmente una y otra vez el pequeño plano que había dibujado con todo detalle Ángel Arbulo. El chaval los tenía bien puestos. A todas partes iba con el papel escondido en los pantalones anotando medidas, distancias, hombres… No había posibilidad de error: una reja, la escalera, una puerta, otra puerta, la cocina, el rastrillo, la guarnición, las armas, otra puerta y, por fin… la libertad tras la última reja. Él nunca había pasado más allá del patio y sólo de oídas conocía y recordaba el camino por el que entró aquellas navidades en aquella maldita cárcel. Pero le parecía que tenía el plano grabado en la cabeza de tanto como lo había mirado.
“¡Bendito seas chico!”, dijo alzando un poco la voz. “¡Bendito seas!” y apoyó la cabeza en una de las esquinas del patio. Aún tenía una hora para descansar antes del próximo toque de retreta que anunciaba el recuento de las ocho, justo antes de la cena. Y veinticuatro horas por delante para ultimar los detalles de la fuga. Una fuga que los conduciría a la libertad.
Sólidas puertas de verja de hierro, provistas de cerrojos. Han heredado la denominación de rastrillos de las antiguas verjas levadizas que guardaban el acceso a castillos y fortines y cuya forma recordaba la de los rastros o rastrillos campesinos. En el Fuerte de San Cristóbal, el rastrillo se llama a todo el túnel que separa la zona penitenciaria de la fortaleza militar. Al final de ese túnel, había una verja de metal que impedía entrada y salida.